
Para bien o para mal, fue la época del blues. En aquel momento proliferaban las grandes bandas y solistas de blues y jazz que representaban su teatro musical en la multitud de salas y garitos del downtown de la ciudad. Los carteles adheridos a los muros de las viejas paredes de los edificios de principios de siglo anunciaban las actuaciones, y las atrayentes luces de neón maquillaban los bares y tugurios en donde se cocía el meollo de la movida del momento. En estos lugares de reunión corría el alcohol, la coca, la heroína y la marihuana, que se entremezclaban con las notas que salían de los viejos instrumentos y con las voces y llamadas de desesperado auxilio de los que acudían tratando de huir de sus funestos y apesadumbrados callejones sin salida. Por esos pequeños hormigueros de resignación también nos dejábamos caer mi lunática banda de blues y yo. Recorríamos las familiares salas de concierto y bares en donde dábamos rienda suelta a nuestras bocas, escupiendo por los instrumentos toda la carroña de tristeza y fatalidad que circulaba por nuestras vidas, con lo que conseguíamos sentirnos por unos instantes los hombres más felices y afortunados de la giratoria esfera. Y tras la verídica representación de nuestros males, pasábamos por caja para recoger una limosna que ávidamente se despilfarraría en drogas, alcohol, juego y furcias, volviendo de nuevo a montarnos en el cerrado tiovivo que gira cada vez más deprisa, hasta que vomitamos y alguien nos hace beber una reconfortante taza de placebo que nos proporciona un alivio pasajero.
Por aquel entonces yo ya había vomitado varias veces, y mis amigos muchas más. En aquellos días ya comenzaba a sentir la llegada de las arcadas desde un lugar entre el pecho y el estómago. Por suerte, aquel día me encontré con Harry, el impasible. Le llamábamos así por que era de los pocos capaces de engullir toneladas de matarratas de pesimismo sin que mostrara el más mínimo síntoma vomitivo. Se había casado y divorciado tres veces, la policía le había arrestado en diez ocasiones por pegar a sus mujeres, y dos de sus hijos adolescentes habían muerto recientemente, ambos tras sendas sobredosis de heroína; dados sus antecedentes criminales, había perdido el trabajo de peón en la construcción del nuevo puente que cruzaba el río hacia la parte este de la ciudad. Su actual fuente de ingresos procedía de las amenazas ejecutadas revólver en mano a los chavales de la banda de yonquis a la que habían pertenecido sus hijos, sin pestañear a la hora de reclamarles dinero a cambio, no ya de tener la boca cerrada con la bofia, sino de evitar acribillar a balazos sus desgraciadas y rastreras vidas. Así que, conociendo la suficiente simpatía que tenía conmigo como para entablar una pequeña conversación, me dirigí hacia él cuando le vi sentado en una de las mesas del Crossroads.
-¿Qué hay, amigo? dije. -¿No te importa si me siento? Te invito, ¿qué tomas?
-Johnny Walker, dos hielos... ya sabes, Frankie.
-¿Cuánto tiempo llevas aquí, Harry? le pregunté.
-Desde las seis y media. He ido ha hacer una visita al capullo de Grabbs después del papeo, y luego me he pasado por aquí. contestó entre dientes, sin levantar la mirada de su copa de whisky. -¿Y tú? preguntó. Hace cuatro días que no se te ve el careto, ¿por dónde andas metido?
-Bueno, ya sabes, rondando por el garaje de Charlie, ensayando... respondí con una sonrisa. Supongo que ya sabrás que el jueves tenemos bolo...
-Sí. Ya me lo dijo Roberts. Por cierto, acabo de recordar que alguien con cara de capullo me espera para una visita de rigor. dijo de repente levantándose y mostrando el revólver que sobresalía emparedado entre su cinturón y su enorme barriga. Nos vemos, Frankie.
Tras la marcha de Harry, tuve tiempo de tomarme tres dry-martinis mientras charlaba con Roberts, el dueño del garito, y con el que hacía años mantenía un acuerdo de amistad por medio del adictivo nexo del alcohol. Sé que en realidad yo no le caía nada bien, pero me mantenía satisfecho y abastecido de dry-martinis y whisky a cambio de llenarle el local los días de concierto. Mientras escuchábamos al maestro Robert Johnson en la máquina del bar, apareció Willy, el contrabajista.
-¡Eres un maldito cabrón, Frank! fue su amable saludo. -¿Sabes que he estado esperándote en la esquina del Bradbury más de media hora? Pero mañana me señaló con el dedo- ya tendré el buga reparado, y entonces ya me verás el pelo, ya...
-Menos lobos, caperucita. dije con calma. -¿No me dijiste que bajarías más tarde con Charlie? Bueno, tal vez se me ha olvidado, nadie es perfecto. Venga capullo, déjate de rollos...
-Bueno, pero otra vez no te lo paso... dijo, con más calma. Venga, invítame a un whisky on the rocks.
La verdad era que no se me había olvidado, le dejé colgado a propósito. Me caía como una patada en el culo: era un cabrón y un engreído, siempre quería llevar la voz cantante en el grupo y no soportaba críticas ni consejos ni de sus mejores amigos. Si lo soportábamos Charlie y yo era porque en la vida íbamos a encontrar un contrabajista que le llegara a la suela de los zapatos: el tío era jodidamente bueno, ¡qué digo, era el mejor! Manejaba las cuatro cuerdas con la maestría y la suavidad de una costurera, y siempre colocaba la nota justo en el lugar adecuado, sin pasarse ni quedarse corto. Sus dedos se fundían en el mástil de su bajo y ya podrían sangrar entre sus gruesas cuerdas sin que diera tregua al sufrimiento. Pero ahí estaba él, capaz de destrozarse los dedos hasta alcanzar la perfección. Su otra pasión, además de la música, eran los coches; pero era ésta una pasión desenfrenada, ya que no conocía los límites de la velocidad, y además, participaba en carreras ilegales en las calles del suburbio bajo, junto a la zona de fábricas abandonadas, en las que se hacían apuestas de las que sacaba una buena cantidad de dinero que más tarde despilfarraba en la reparación de los coches que acababa destrozando: varios habían quedado en siniestro total, por lo que había tenido que comprar otros, y además, se había llevado gratos recuerdos en forma de cicatrices y roturas de huesos tras aparatosos accidentes. Por suerte, sus manos continuaban intactas.
Media hora después llegó Charlie, el baterista. Charlie, por el contrario, era un buenazo, y no menos a la hora de deslizar sus baquetas a lo largo de los platos y timbales de su batería. Tenía un estilo inconfundible, sutil y a la vez enérgico y, en ocasiones daba la impresión de que se valiera de más de sus cuatro extremidades. Como aval de su afable carácter, siempre que algún colega se encontraba en apuros él acudía en su ayuda desinteresadamente, intentando transferir todo el optimismo que llevaba en su interior. Y era esto precisamente lo más increíble del caso, ya que por el contrario, cualquiera que como él hubiera sido engañado, vapuleado, y despreciado por su mujer y sus hijos, ya hubiera intentado hacerse pedacitos sus venas. Afortunadamente, tras el divorcio, consiguió mantener en posesión su bien conseguida y pagada vivienda, junto con el ancho garaje donde solíamos ensayar, cosa que era suficiente para mantener su extraño positivismo.
A eso de las diez, comenzaron a llegar otros colegas y clientes habituales del Crossroads, que se interesaban en más o menos medida por el bolo del jueves. Llegó Lou, con su torcida sonrisa de esquizofrénico crónico, gracias a un brote psicótico causado tras una desmedida dosis de caballo; también se acercó Guy, acompañado de dos furcias que nos presentó y prometió nos harían compañía el jueves si hacíamos uno
de esos buenos conciertos a los que estaba acostumbrado; también estaba Ray, el generoso camello que disfrutaba de una fama de intocable entre la bofia de la ciudad, ya que sus favores a las autoridades y la banda de mafiosos que le respaldaba eran motivos más que convincentes. Así que entre vacías carcajadas, insulsos comentarios y sarcásticas palmaditas en la espalda, Robert comenzó a surtir la barra del bar con cervezas, whisky, tequila y puros por cuenta de la casa.
-¿No habrás visto a Harry por aquí, no? me preguntó Ray.
-¿Harry? ¡Qué va! mentí convincente. Hace varias semanas que no le sigo el rastro.
-Bueno. dijo, mientras me pasaba el brazo por el hombro y me susurraba. Si le vieras, dile que Danny quiere tratar con él unos asuntillos sobre los chavales a los que les va pidiendo la paga, ya sabes...
-¡Ah! ¿Todavía anda con eso? pregunté. Bueno... no tiene mala intención, ya sabes, el pobre... ¿No irán a hacerle nada, verdad?
-¡Qué va, hombre! dijo con una forzada carcajada. Sólo es para darle una collejita, para que se deje de castigar tanto a los niños.
-Tranquilo, que si lo veo se lo diré.
Creo que es el momento de hacer un paréntesis en este relato para dar una información que, si en cierta manera prescindible, es importante para conocer el mundo y la época en que vivíamos y la clase de personajes que la poblábamos. Lo primero que he de dejar claro es que entre los músicos de mi grupo yo era el único rostro pálido; es decir, que Charlie y Willy eran negros y, por esta denominación, tenían el sello y la garantía de calidad de considerarse auténticos músicos de blues. Así es, los albos músicos de blues que, de alguna manera, hemos hecho nuestra esta herencia de raza negra, no poseemos ese arraigado sentimiento de tristeza y melancolía que les corre por la sangre desde que sus remotos antepasados llegaron de la costa oeste africana al sur del continente norteamericano y, entre cantos nostálgicos y melodías de añoranza, buscaban alivio y consuelo durante sus horas como esclavos en los campos de algodón. No, nosotros, los blancos de estos tiempos de blues, no teníamos ese sentimiento, aunque de alguna manera, igual que ellos, también nos sentíamos esclavos de la vida a la que habíamos sido abocados; y por eso, igual que ellos también hacían, manifestamos juntos nuestra tristeza, nuestros pecados, nuestra decepción y nuestros sentimientos a través de ésta música, nacida para tal fin.
Otro dato que, a estas alturas el lector ya haya podido deducir, es que yo era el cantante solista y guitarrista del grupo. Solía componer con mi Grestch del 37 la mayoría de los temas del grupo, aunque, para ser acordes a la realidad, como suele ser costumbre, nuestras canciones de blues eran compuestas desde una base a la que, cada miembro del grupo en cada actuación, daba sus matices de improvisación. Por otra parte, yo era un especialista en romper las cuerdas de mi guitarra cuando estiraba las agudas notas de mis solos, por lo que me veía obligado a comprar casi cada semana un nuevo juego de cuerdas, para en otra ocasión volver a romperlas. Pasaba lo mismo, en cierta manera, con Lucy. Pasábamos juntos dos semanas en mi segunda residencia (mi
apartamento, ya que donde trituraba la mayor parte de mi tiempo era en el Crossroads, el club de Roberts y, a continuación, en el garaje de Charlie) y, de repente, nos enzarzábamos en una tonta discusión que desembocaba en el lanzamiento de los platos a
la cabeza y el juramento de no volver a vernos las jetas nunca más. Pero, al volver a encontrarnos tras unos días, ya fuera por un inevitable impulso de atracción sexual o por
una cierta necesidad de amor fatal, acabábamos de nuevo en la amplia cama de mi apartamento durante dos semanas más. Ahora pasábamos por una etapa de guerra fría, aunque esperaba que el concierto del jueves fuera motivo de un nuevo tratado de paz.
Aquella noche, tras salir del Crossroads, me fui a mi apartamento para despejar un poco mi mente y rasgar durante un rato las cuerdas de mi guitarra, en busca del sólo perfecto para una canción. También entoné, tras esto, los versos de una reciente composición:
Don´t cry again babe, I don´t wanna see you this way,
Don´t cry again babe, I wanna hold you tight again,
Don´t wanna be again in this mood,
Maybe you can turn off this blues.
Al día siguiente, tras un nuevo ensayo en el garaje de Charlie, me dirigí solo hacia el Crossroads, ya que esa noche Charlie se reunía con su ex-mujer para tratar unos asuntos legales. Faltaban tres días para el concierto, y en el bar, Roberts y yo ultimábamos las condiciones y honorarios del mismo. Cuando de repente, con la cara desencajada, medio llorando, dando voces ininteligibles y llevándose por delante mesas y sillas, irrumpió Lou entrando en el local. Roberts y yo imaginamos que se trataba de otro de sus frecuentes brotes psicóticos, por lo que nos pusimos en alerta y le agarramos entre los dos por los hombros, tratando de calmarle. Seguía emitiendo gritos y palabras inconexas, con la mirada perdida, hasta que le dimos un vaso de agua y le apaciguamos:
-Vamos, tranquilo... No pasa nada Lou. intenté calmarle.
-¡Harry! ¡Harry! ¡Frank! ¡Harry! empezó a exclamar sin coherencia. -¡Fuera, Harry...! La... la... ¡fábrica! siguió ante nuestras miradas de compasión. -¡Muerto, muerto! ¡Harry! ¡Frank!
-¿Cómo? pregunté, tratando de analizar la sintaxis de sus palabras.
-¡Tiros, muerto! ¡La banda de Danny! ¡Frank! ¡Harry!
Tras una breve pausa, Roberts y yo intentamos descifrar en la medida de lo
posible el mensaje de Lou que, a primera vista, no aparentaba fiabilidad, pero, tras la insistencia de éste, empezamos a considerar plausible y preocupante.
-¿En la vieja fábrica dices? quise saber.
-¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, Frank! ¡Harry, muerto!
Me despedí de Roberts y me dirigí con Lou a la zona de la antigua fábrica ferroviaria, con una creciente preocupación tras la cada vez más fiable narración del yonqui. Cogimos mi Chevrolet y nos encaminamos al lugar. Al llegar a las inmediaciones tuvimos que parar y bajar del coche, ya que varias patrullas de la bofia se acumulaban a lo largo de la calle. Intentamos abrirnos paso entre la multitud de curiosos que se aglutinaban a lo largo de la calle, hasta que vimos a Guy que se acercaba a nosotros moviendo de un lado a otro la cabeza.
-Al final lo han hecho, Frankie. dijo.-Mira que se lo advertí, deja a los chavales en paz, que los de Danny te están preparando... Pero, nada, era un maldito cabezón...-comentó con impasibilidad Guy.
Aparté a Guy con el brazo y descubrí el cuerpo de Harry en el suelo, bañado en un mar de sangre que ahogaba su fatídico camino a la destrucción. Por la noche, al volver al Crossroads y encontrarme con otros cotillas, me contaron la historia: Harry fue a amenazar a los chavales para que le pagaran, y ante la inesperada negativa de éstos, se produjo una agitada discusión, en la que finalmente Harry, totalmente descontralado, comenzó a descargar su pistola dando alcance a tres de ellos. A los pocos minutos, cinco asesinos a sueldo de Danny, que le seguían el rastro, salieron tras él y no dudaron en acribillarle por la espalda.
Al día siguiente me dirigí al garaje de Charlie para ensayar un rato, pero por sorpresa lo encontré cerrado. Llamé a casa y nadie contestó. Insistí, sin conseguir respuesta. Decidí por tanto ir al Crossroads y comprobar si andaba por allí.
-¿Has visto hoy a Charlie? pregunté a Roberts, al comprobar que Charlie tampoco estaba allí.
-¡Qué va! Hoy eres tú el primero que viene por aquí. contestó Roberts.
-Qué raro. Habíamos quedado para ensayar, y tampoco he visto a Willy. ¿Dónde andarán metidos?
-¡Ah! Willy debe andar por el puente viejo. Ayer me dijo que hoy por la noche habría carrera. señaló Roberts.
-¡Qué cabrón! Me dijo que no me preocupara, que hoy no faltaría al ensayo.
-¿Dry martini, doble? preguntó.
-No, déjalo, Roberts. contesté rápidamente. Me voy a dar una vuelta por allí para cantarle las cuarenta.
Me dirigí a la zona del viejo puente de la autopista. Cuando estaba llegando, pude observar una gran humareda que surgía debajo del horizonte de asfalto. Me encontré con una fila de coches y gente mirando desde lo alto del puente. Bajé de mi Chevrolet y fui hasta donde se reunía un grupo de gente que miraba hacia el lugar de donde procedía la humareda. Me encontré a unos conocidos de Willy que participaban en la carrera y algunos de los mafiosos que hacían apuestas; miré hacia el precipicio bajo el puente y comprobé que los restos de un coche en llamas eran la causa del incendio. Uno de los apostantes, un corrupto banquero llamado Jeremy, me comentó indignado:
-¡Mierda, tío! Esta vez me había apostado toda la caja del mes y ha tenido que joderse, cuando tenía todas las cartas para ganar. ¡Ha sido culpa del maldito Ford, que le ha cerrado y le ha echado fuera! dijo con rabia. Bueno, yo me las piro antes de que llegue la bofia.
Entonces, asumí el hecho sin gran sorpresa, tras adivinar que el coche en llamas no era otro que el Buick de Willy, sabiendo que un día u otro su maldita pasión por las carreras le conduciría al final. Sus dedos, con su estilo único, ya nunca más podrían recorrer el mástil del contrabajo que a la perfección supo tocar. Ya no habría más discusiones, más carreras, más plantones, pero tampoco nunca más volveríamos a compartir aquel auténtico blues que fluía por las cuerdas de su bajo. Pero tan sólo él tomó la decisión, componiendo de antemano la canción que ahogaría entre las llamas y los hierros de su veloz Buick.
La muerte de un buen músico de blues es tan o más dolorosa que la de un amigo: por desgracia, a mí se me juntaron las dos; sí, a pesar de nuestras discusiones y nuestros desencuentros, Willy era uno de los pocos amigos que podía contar con los dedos de
una mano. Pero por duro que fuera, mi deber era encontrar a Charlie y contarle lo sucedido.
A la mañana siguiente, pues, me dirigí de nuevo a su casa, y a pesar de llamar varias veces a la puerta continué sin hallar respuesta. No obstante, cuando ya daba media vuelta, la puerta de súbito se abrió, y al darme la vuelta descubrí a Joan, la ex-mujer de Charlie.
-¿Qué diablos quieres? fue su recibimiento. Ya te puedes largar, Charlie no está, ni le volverás a ver por aquí nunca más.
-¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido, Joan? pregunté extrañado.
-Pues ha pasado lo que hace tiempo esperábamos. sentenció. -El abogado nos ha concedido por fin la casa a mi y a mis hijos, así que ya le puedes decir que se pase cuanto antes para hacer las maletas y que nos deje para siempre en paz.
-Pero, ¿y ahora...? vacilé- Sabes que no tiene ni para un alquiler... ¿dónde va a vivir?
-¡Ni lo sé ni me importa! ¡Por mí que se pudra en la calle! declaró con ira, tras lo cual cerró de golpe la puerta.
-¡Joan, maldita seas! grité golpeando la puerta. -¡Cómo puedes ser tan cruel con Charlie! ¡Te arrepentirás de lo que has hecho!
Charlie era más que un amigo para mí, casi como un hermano, por lo que estaba dispuesto a encontrarle y, sin duda, acogerle en mi apartamento. Pero el dilema en aquel momento era conocer su paradero y saber cuál sería su estado de ánimo. Así que decidí volver al Crossroads y preguntar a todos los colegas por su paradero: ninguno pudo darme un dato claro. Cuando llevaba tomados varios dry-martinis intentando cavilar por dónde podría empezar a buscar a mi amigo, hizo entrada en el bar Guy, que nos dio la impactante e inesperada noticia del incendio en casa de Charlie.
Tiempo más tarde, en la página de sucesos de un periódico, conocería los detalles del incidente ocurrido: Charlie volvió a su casa hacia las cinco, pocos minutos después de mi visita. Entró en su casa con la llave que aún poseía y se dirigió sigilosamente hacia la cocina, donde su mujer preparaba una tarta casera. Allí, Charlie se plantó delante de su mujer e hizo accionar la bomba de dinamita que llevaba adherida a su cuerpo y que acabaría con su vida y con la de su mujer. Aquel fue el fatídico final del baterista de mi banda, que vio derrumbarse el mundo a sus pies ante la noticia de tener que abandonar su única vivienda y el garaje que desde un principio había sido el punto de encuentro para los ensayos de nuestras tristes canciones de blues. Ya nunca más, los tres malditos comulgantes del blues, nunca más de vuelta al lugar dónde un día surgiera nuestra musical comunión.
Traté de asumir mi condición de huérfano: ya no me quedaba nada, tan sólo esa triste canción de blues que entre todos habíamos compuesto, y cuyo único y desolado heredero iba a ser yo; ellos me la ofrecieron y yo, por última vez, la logré interpretar. Aquella fue la canción definitiva, la canción que terminaría en el mismo momento que comenzó.
Aquella noche, justo al verla entrar por la puerta del bar con la intención de acudir al concierto que jamás haríamos, tomé la decisión.
-¡Vámonos Lucy! ¡Se acabó! Empezaremos una nueva vida, sin discusiones, sin impedimentos, sin obstáculos, sin engaños, tan sólo amándonos. dije con convicción, abrazándola.
Ante su mirada atónita, la cogí por el brazo y salimos por última vez del Crossroads. Nos dirigimos a mi apartamento y le dije que esperara abajo, mientras recogía algunas cosas. Subí a la décima planta de mi piso y me dirigí al cuarto donde reposaba mi Grestch. La observé durante un instante; a continuación me asomé a la
ventana y, medio sonámbulo, aún inmerso en la pesadilla y dejando fluir el subconsciente de la fatídica inercia, pasé mis dos piernas por la repisa y me quedé sentado en ella, contemplando el gigante paisaje de rascacielos que me circundaba. En aquel momento, pensando en el triste final de mis amigos, tuve el pasajero impulso de dejarme caer en el vacío de desesperación y maldición en el que ellos se habían sumido, escribiendo asimismo, el final de mi triste canción. Pero entonces, al ver a Lucy en la calle, esperando, me dije que todavía estaba a tiempo de componer una nueva y optimista canción. Así que cogí mi guitarra y mi maleta y bajé a la calle; subimos luego los dos en mi Chevrolet, tomando rumbo a un nuevo lugar, donde pudiéramos olvidar todo, como si de una ficticia canción se tratara.
Cuando cruzábamos el puente de la autopista que abandonaba la ciudad, frené en seco y detuve el coche a un lado, ante la sorpresa de Lucy.
-¿Qué haces, Frankie? Me has asustado.
-Es sólo un momento. dije.-Hay una cosa que aún debo hacer.
Entonces, salí del coche y abrí el maletero, tomando la funda que contenía mi Grestch. Abrí la funda y saqué la guitarra. Me dirigí hacia la baranda con la guitarra entre las dos manos y tomando impulso, lancé con todas mis fuerzas el instrumento hacia el ancho cauce del río que pasaba por debajo del puente, ahogando todos los tristes recuerdos que el blues y aquella ciudad me habían proporcionado. Regresé al interior del automóvil y arranqué apresuradamente. A los pocos minutos habíamos logrado cruzar aquel largo puente que mis amigos nunca conseguirían atravesar, dejando atrás la ciudad que fue cuna del blues, la que un día fue bautizada con el nombre de Chicago.
Autor: Franz_126, enero de 2004
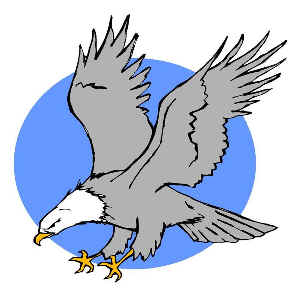 El Águila y el Cuervo
El Águila y el Cuervo Había decidido trasladarse durante una temporada a aquella cabaña perdida en el bosque, sin previo aviso y sin dar pista alguna sobre su paradero. La intención del músico era hallar el aislamiento y la tranquilidad necesarias para poder concentrarse e inspirarse en la composición de una nueva canción. Una vez que lograra construir los
Había decidido trasladarse durante una temporada a aquella cabaña perdida en el bosque, sin previo aviso y sin dar pista alguna sobre su paradero. La intención del músico era hallar el aislamiento y la tranquilidad necesarias para poder concentrarse e inspirarse en la composición de una nueva canción. Una vez que lograra construir los Ñ despertó con la misma sonrisa hacendosa de cada madrugada. Al bajar al establo y pasar por el patio intuyó la primera claridad matutina del sol, que presto llegaría a la hora establecida. Tras los preparativos y tras ajustar cinchas y riendas a las dos mulas, subió al carro y emprendió la marcha, alejándose de la que siempre había sido su insustituible morada.
Ñ despertó con la misma sonrisa hacendosa de cada madrugada. Al bajar al establo y pasar por el patio intuyó la primera claridad matutina del sol, que presto llegaría a la hora establecida. Tras los preparativos y tras ajustar cinchas y riendas a las dos mulas, subió al carro y emprendió la marcha, alejándose de la que siempre había sido su insustituible morada. El escenario: la calle de una ciudad. A un lado de la calle una acera, y junto a ésta un edificio en construcción y una grúa. Al otro lado, otra acera, junto a un parque.
El escenario: la calle de una ciudad. A un lado de la calle una acera, y junto a ésta un edificio en construcción y una grúa. Al otro lado, otra acera, junto a un parque.  La jornada se diluía en la residencia bajo un pálido y crepuscular cielo beige. En la lejanía, las mates montañas de caqui perfilaban sus precisas y escarpadas siluetas, matizadas por el nebuloso contraste de la tarde otoñal. Con un ligero movimiento de su mirada, pudo el señor Tomás observar el urbano valle de edificios y casas que custodiaban la frontera alquitranada de la autopista. Contempló el incesante discurrir del tráfico rodado a través del gran ventanal, sentado en el sillón del comedor. Sonrió, enarcando sus cejas con pueril entusiasmo al descubrir el paso de aquella ambulancia a lo largo del cinturón automovilístico, observando el destello multicolor del vehículo, casi adivinando el distante sonido de su sirena.
La jornada se diluía en la residencia bajo un pálido y crepuscular cielo beige. En la lejanía, las mates montañas de caqui perfilaban sus precisas y escarpadas siluetas, matizadas por el nebuloso contraste de la tarde otoñal. Con un ligero movimiento de su mirada, pudo el señor Tomás observar el urbano valle de edificios y casas que custodiaban la frontera alquitranada de la autopista. Contempló el incesante discurrir del tráfico rodado a través del gran ventanal, sentado en el sillón del comedor. Sonrió, enarcando sus cejas con pueril entusiasmo al descubrir el paso de aquella ambulancia a lo largo del cinturón automovilístico, observando el destello multicolor del vehículo, casi adivinando el distante sonido de su sirena. Efectivamente, todo ocurrió tal y cómo aparecía en el guión. La historia terminaría de la misma manera que ella había imaginado: recogería el correo de su buzón y se dirigiría al salón de su casa. Allí, interpretando el papel que tenía asignado, abriría el sobre y leería su reveladora misiva:
Efectivamente, todo ocurrió tal y cómo aparecía en el guión. La historia terminaría de la misma manera que ella había imaginado: recogería el correo de su buzón y se dirigiría al salón de su casa. Allí, interpretando el papel que tenía asignado, abriría el sobre y leería su reveladora misiva:  Para bien o para mal, fue la época del blues. En aquel momento proliferaban las grandes bandas y solistas de blues y jazz que representaban su teatro musical en la multitud de salas y garitos del downtown de la ciudad. Los carteles adheridos a los muros de las viejas paredes de los edificios de principios de siglo anunciaban las actuaciones, y las atrayentes luces de neón maquillaban los bares y tugurios en donde se cocía el meollo de la movida del momento. En estos lugares de reunión corría el alcohol, la coca, la heroína y la marihuana, que se entremezclaban con las notas que salían de los viejos instrumentos y con las voces y llamadas de desesperado auxilio de los que acudían tratando de huir de sus funestos y apesadumbrados callejones sin salida. Por esos pequeños hormigueros de resignación también nos dejábamos caer mi lunática banda de blues y yo. Recorríamos las familiares salas de concierto y bares en donde dábamos rienda suelta a nuestras bocas, escupiendo por los instrumentos toda la carroña de tristeza y fatalidad que circulaba por nuestras vidas, con lo que conseguíamos sentirnos por unos instantes los hombres más felices y afortunados de la giratoria esfera. Y tras la verídica representación de nuestros males, pasábamos por caja para recoger una limosna que ávidamente se despilfarraría en drogas, alcohol, juego y furcias, volviendo de nuevo a montarnos en el cerrado tiovivo que gira cada vez más deprisa, hasta que vomitamos y alguien nos hace beber una reconfortante taza de placebo que nos proporciona un alivio pasajero.
Para bien o para mal, fue la época del blues. En aquel momento proliferaban las grandes bandas y solistas de blues y jazz que representaban su teatro musical en la multitud de salas y garitos del downtown de la ciudad. Los carteles adheridos a los muros de las viejas paredes de los edificios de principios de siglo anunciaban las actuaciones, y las atrayentes luces de neón maquillaban los bares y tugurios en donde se cocía el meollo de la movida del momento. En estos lugares de reunión corría el alcohol, la coca, la heroína y la marihuana, que se entremezclaban con las notas que salían de los viejos instrumentos y con las voces y llamadas de desesperado auxilio de los que acudían tratando de huir de sus funestos y apesadumbrados callejones sin salida. Por esos pequeños hormigueros de resignación también nos dejábamos caer mi lunática banda de blues y yo. Recorríamos las familiares salas de concierto y bares en donde dábamos rienda suelta a nuestras bocas, escupiendo por los instrumentos toda la carroña de tristeza y fatalidad que circulaba por nuestras vidas, con lo que conseguíamos sentirnos por unos instantes los hombres más felices y afortunados de la giratoria esfera. Y tras la verídica representación de nuestros males, pasábamos por caja para recoger una limosna que ávidamente se despilfarraría en drogas, alcohol, juego y furcias, volviendo de nuevo a montarnos en el cerrado tiovivo que gira cada vez más deprisa, hasta que vomitamos y alguien nos hace beber una reconfortante taza de placebo que nos proporciona un alivio pasajero.